
|
Libros sí, Alpargatas también
|
Cazadores de luces y de sombras.
Ignacio Ezcurra y Enrique Walker: dos periodistas en tiempos de guerra,
revueltas y revoluciones
Un libro de Laura Giussani
Edhasa (2008)
(anticipo)
Mayo Francés
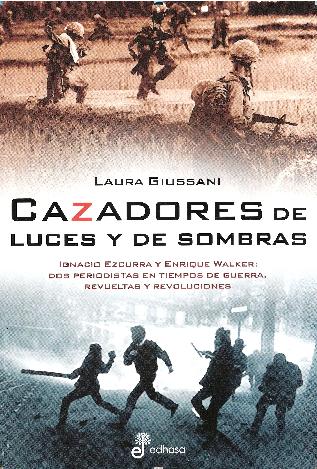 Mientras
los comunistas vietnamitas sorprendían con una contraofensiva en Saigón, en los
días en que eran asesinados los cinco periodistas, cuando Ignacio se internó en
el Cholón, y los ojos de los corresponsales internacionales estaban puestos en
París por ser la sede de las conversaciones de paz, Francia sacudía su modorra y
aparecía con fuerza en los titulares con un movimiento espontáneo, desconocido,
sin partidos, cuyo dirigente más notorio era un muchacho llamado Daniel Cohn-Bendit.
Mientras
los comunistas vietnamitas sorprendían con una contraofensiva en Saigón, en los
días en que eran asesinados los cinco periodistas, cuando Ignacio se internó en
el Cholón, y los ojos de los corresponsales internacionales estaban puestos en
París por ser la sede de las conversaciones de paz, Francia sacudía su modorra y
aparecía con fuerza en los titulares con un movimiento espontáneo, desconocido,
sin partidos, cuyo dirigente más notorio era un muchacho llamado Daniel Cohn-Bendit.
Cámara en mano, Eduardo Meinzer acompañaba a Andrés Percivale para dejar registro en imágenes de la ciudad devastada. Primer plano de la Catedral de Notre Dame que se elevaba gótica hacia el cielo y mantenía intactos sus monstruosos relieves mientras los vitrales descomponían la luz en infinidad de colores que teñían las sombrías naves de una inverosímil alegría; solo un puente la dividía del territorio en donde durante una semana se había librado la batalla entre fuerzas de seguridad y una tropa desarticulada, joven, de camisas desabrochadas y sin corbatas, algunos barbados. Lo único que mantenía su sereno movimiento era el río Sena, aunque de sus márgenes habían desaparecido los puestos que vendían fotos y dibujos de una París bohemia, con pintores de Montparnase y poetas al borde del suicidio que escribían frases olvidables para vender a los pasantes. En el boulevard Saint Germain, los tradicionales cafés, con sus mesas en la vereda, permanecían cerrados. La resaca de las noches de resistencia permanecía en el suelo, como si una ola violenta hubiera dejado al descubierto vidrios rotos, papeles, plásticos, aerosoles y carteles destruidos. Los adoquines habían sido arrancados de cuajo para improvisar proyectiles que pudieran frenar el avance de las fuerzas policiales. Los árboles estaban caídos, derribados para hacer barricadas que frenaran el avance de las fuerzas de seguridad. Sobre los muros de la Sorbone y de cuanto edificio ofreciera un espacio libre para la expresión, escritas con distintos colores, aparecían las consignas del novedoso movimiento: «La emancipación del hombre será total o no será», «No me liberen, yo me encargo de eso», «Si piensan por los otros, los otros pensarán por ustedes», "Si la vida que vivimos no es digna, la dignidad es luchar por cambiarla." «Nuestra esperanza sólo puede venir de los sin esperanza», «El derecho de vivir no se mendiga, se toma». Frases sueltas que, en su conjunto, conformaban todo un manifiesto: «¡Viva la comunicación, abajo la telecomunicación!» "Hacer alegremente cosas terriblemente serias" "No puede volver a dormir tranquilo aquel que alguna vez abrió los ojos." "Debajo del pavimento está la playa", «La imaginación al poder», "Marx es Dios, Marcuse su profeta y Mao su espada". Aunque hubiera quienes intentaban articular el discurso de la revuelta, eran los muros los que hablaban, sin autor.
Nadie recordaba con exactitud cómo había comenzado todo. ¿La interrupción de una asamblea universitaria? ¿La apertura de un expediente a Daniel Cohn Bendit? El lunes 6 de mayo, los estudiantes de la Universidad de la Sorbona se apretujaron en el patio central para exigir que reabrieran Nanterre y suspender la investigación abierta contra ocho estudiantes ante el consejo de disciplina. Las autoridades de la Universidad llamaron a la policía y el edificio fue desalojado. La chispa que hacía falta. Fueron días de resistencia, reuniones en cafés, discusiones, manifestaciones espontáneas, represión, gases, balas, idas y venidas, discursos encendidos. Todos querían detener a los anárquicos jóvenes, el Partido Comunista bramaba contra estos "falsos insurgentes" a quienes veían como revolucionarios de pacotilla que no admitían disciplina ni orden alguno. En tanto, Cohn Bendit desafiaba en las plazas: "Pompidou y todo el resto se quedarían tranquilos si fundáramos un partido que anunciara ‘esta gente es nuestra’, sabrían con quién entenderse y encontrar la componenda. Ya no tendrían enfrente la anarquía, el desorden, la efervescencia incontrolable". El filósofo del momento, Herbert Marcuse, asistía extasiado a los episodios parisinos que daban fe de su teoría, la clase obrera había sido asimilada por el capitalismo, ya nada podía esperarse de ella, todo cambio provendría de los sectores marginales: los estudiantes, las mujeres, los negros, los inmigrantes.
Alrededor de la avenida, a lo largo de las entreveradas callecitas salpicadas por iglesias románicas que conservaban una fragancia mística de incienso, quedaban rastros de la revuelta; por allí habían corrido en desbandada los jóvenes que durante días y noches resistieron a la represión policial, en ese mismo intrincado mapa los maquis habían desorientado a las fuerzas invasoras en épocas del nazismo cambiando el nombre de las calles circulares que parecían no tener principio ni fin.
Cuando la furia daba señales de apaciguarse, y el mundo recuperaba su armonía, los turistas, periodistas, señoras y señores burgueses que se habían mantenido al reparo, salían como salen lentamente los animales de sus covachas después de una tormenta a husmear qué ha quedado en pie. Mujeres elegantes, entonces, paseaban coquetos perritos por el Quais de Grands Augustin, y reían o se sonrojaban al leer los graffities en sus edificios: «Van a terminar todos reventando de confort», «Vivir contra sobrevivir», «Olvídense de todo lo que han aprendido, comiencen a soñar», «Abajo el realismo socialista, viva el surrealismo», «Si lo que ven no es extraño, la visión es falsa», «La sociedad es una flor carnívora», «Viva la democracia directa», «Abramos las puertas de los manicomios, de las prisiones y otras Facultades», «La Revolución debe hacerse en los hombres antes de realizarse en las cosas», «El discurso es contrarrevolucionario», «Civismo rima con Fascismo», «La barricada cierra la calle pero abre el camino».
Entre los argentinos que paseaban por el onírico paisaje de una París revolucionada no solo estaban Percivale, Walker y Meinzer -quienes asistían al espectáculo como si fuera una puesta pop del Instituto Di Tella, suerte de happening revolucionario con una estética que excedía la izquierda y abrevaba en el pop, en donde podían imaginar a la Minujin entre la bruma de los coches quemados-, también rondaba por allí un abogado santiagueño, Mario Roberto Santucho, que leía todos los volantes, fisgoneaba en las asambleas y vociferaba cuando encontraba consignas que decían: «Las armas de la crítica pasan por la crítica de las armas», no podía creer que pudieran desperdiciar semejante ocasión. Maldecía que un grupo de jóvenes caprichosos estuviese al mando, no sabían donde se hallaban los objetivos estratégicos ni hacia donde disparar sus piedras, con un poco de organización hubiesen podido tomar radios, canales de televisión, en fin, crear un verdadero desequilibrio y llegar hasta el palacio si los vientos lo indicaban.
A pesar del disgusto que le provocaba este desmadre a los partidos de izquierda tradicionales, la situación había adquirido tal dimensión, la represión era tan persistente, que los sindicatos llamaron a la huelga general y el 13 de mayo del 68 marcharon, unidos, obreros y estudiantes, profesores y vecinos y curiosos y todos aquellos que necesitaban expresar de algún modo su desagrado con el mundo: decenas de miles avanzaron, tímidos algunos, con carteles coloridos otros, eufóricos los más, por la elegante Champs Elyseé rumbo al Arco del Triunfo. Multitudinaria hilera de personas que cubría las calles con banderas y carteles, obreros y estudiantes, ciudad sitiada por la multitud que caminaba a paso ligero con rostros desencajados, respirando aires de libertad y con la fantasía de tomar nuevamente la Bastilla.
Mientras su corresponsal permanecía anclado en París rumbo a Vietnam para ver "con ojos argetinos" la guerra y descubrir el paradero de un periodista también argentino, en Buenos Aires, Fontanarrosa, Chiche Gelblung y demás intentaban mantener el tema de la desaparición de Ignacio Ezcurra en pie. Dos semanas con la revista en la calle y ninguna noticia para continuar con la saga que habían prometido. No era ingenio lo que le faltaba a los redactores de Gente. Un periodista que firma R.E. le hizo una entrevista a una supuesta vidente, la señora Marga de Alemann. El título de una columna es "Ezcurra vive", y dice: "Ignacio Ezcurra vive –me dijo por teléfono la señora Marga de Alemann- Vive y está en un lugar de casas bajas, como le dije ayer. Tiene inconvenientes con el idioma. No le entienden, ni él entiende. No fue adrede que lo hizo, aunque muchas veces lo pensó. Tuvo problemas. Y aparecerá en un lapso no mayor de seis días, a salvo". "¿Se da cuenta de lo que significa esto, lector? Si se llega a cumplir –cosa que ella no asegura- no hay necesidad de reventar, lector. Hay que creer".
(...)
Mayo en el sur. El Cordobazo
Fue Vietnam en mayo, y en mayo fue París, y hubo otro mayo, un año después, mayo en el sur, mes tumultuoso y seductor, sol pleno, aire fresco, tiempo de siembras; otoño de tibios días y fuertes aguaceros, grises plomizos o cielos azules, mes de contrastes y transiciones. Primero fue un nombre, Juan José Cabral, que estalló en todo el país. Pintadas en los muros, agitación en los claustros, lágrimas en las esquinas.
El 15 de mayo del 69 una manifestación estudiantil que marchaba por las calles de Corrientes en contra de la privatización del comedor universitario fue reprimida con ferocidad. Ametrallaron a mansalva, las balas cayeron sobre una multitud de estudiantes indefensos. Dos de ellos recibieron balazos en los brazos y uno en la cabeza. Un día después Cabral, el del tiro en la cabeza, moría. Los jóvenes del país, en el norte o en el sur, supieron que esa bala estaba destinada a ellos. Muerto en medio de un tumulto, de manera casual, Juan José Cabral se convirtió en estandarte, tomaron su vida y la echaron a andar, con potencia, sin límites. Asambleas espontáneas, discusiones, debates, acción. El país se estremecía por una muerte absurda, excesiva, incomprensible ¿el comedor universitario valía una vida? En Resistencia, los estudiantes secundarios proclamaban en asambleas la toma de todos los colegios, un rector llamó a la policía, en quince minutos se montó la escena que habría de tornarse habitual en toda manifestación: balas, gases, tanques, metralla, de un lado, contra palos y hondas del otro.
En cada pueblo, en cada ciudad, fábrica, escuela o universidad, surgían improvisados combatientes de la sublevación, ya no importaba cómo había empezado, ahora el objetivo era uno solo: fuera la dictadura. Por entonces gobernaba un general, Juan Carlos Onganía, hombrecito curioso, de aspecto caricaturesco, émulo de Francisco Franco con quien compartía no solo ideología sino un enanismo intelectual solo comparable con sus estaturas. Había asumido el gobierno en el 66 después de un golpe militar y tenía intención de mantenerse por veinte años en el poder. Al menos así lo afirmaba entre resonantes fanfarrias cada vez que se presentaba la ocasión. A la sombra de sus certezas, crecían diversos movimientos, embriones armados dispuestos a erosionar el poder.
La muerte de Juan José Cabral encendió la mecha.
(...)
Los muros en Córdoba no hablaban de imaginación ni de surrealismo, no había espacio para la poesía: "Abajo la dictadura" "Perón Vuelve" "Diez, cien, mil Vietnam", "Milicos asesinos", "Cabral Presente", "Perón o muerte", "Obreros y estudiantes unidos y adelante".
Córdoba ardía, literalmente. Fogatas en cada esquina alimentadas por eufóricos vecinos, universitarios, metalúrgicos, profesionales, albañiles, comerciantes, bicicleteros, maestros, verduleros, todos actuaban como si supieran hacia dónde iban, no había lugar para el titubeo. Convertidos en soldados de una tropa inexistente, daban muestra de saber comportarse en una situación hasta entonces inimaginable, como si hubiera un mandato, iban al frente. Nadie tenía certeza alguna sobre cuál seria el fin. (...)